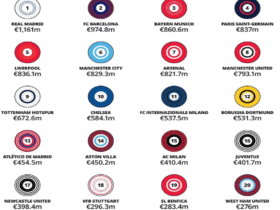¿Y si el verdadero problema no fuera solo quién gobierna, sino por qué permitimos que los peores lleguen al poder? La kakistocracia nos obliga a mirar más allá de la corrupción: hacia una sociedad que, entre la apatía y el desencanto, ha dejado de defender su propio destino.
La palabra kakistocracia suena extraña, casi graciosa, y sin embargo describe con precisión quirúrgica una realidad que se repite a lo largo de la historia: el gobierno de los peores. Del griego kakistos (“los peores”) y kratos (“poder”), el término define un sistema donde la mediocridad, la corrupción y la falta de ética se imponen como norma. No es una ideología ni un modelo político en sí mismo, sino una patología del poder: el punto al que llega una sociedad cuando deja que la degradación moral sustituya a la competencia y la honestidad.
¿Cómo se construye una kakistocracia?
Ninguna kakistocracia aparece de un día para otro. Se gesta lentamente, en el terreno fértil de la apatía ciudadana, el descreimiento y la falta de memoria colectiva. Cuando la sociedad deja de exigir rendición de cuentas, cuando el voto se transforma en un acto de resignación o en una expresión de odio más que de esperanza, los peores encuentran su oportunidad. Primero se normaliza la mentira, luego la impunidad. Los discursos vacíos reemplazan a las ideas, los slogans a los proyectos, y la banalidad a la gestión. Así, la política se convierte en un espectáculo de vanidades donde el mérito ya no importa y donde los corruptos son vistos como “vivos” más que como delincuentes. En ese clima, los peores no solo llegan al poder: se quedan, porque la sociedad deja de creer que merece algo mejor.
Las consecuencias: el deterioro de todo
Una kakistocracia no destruye solo las instituciones, sino también el tejido moral de una nación. La corrupción se vuelve estructural, la incompetencia se institucionaliza y el cinismo se normaliza. El resultado es un Estado que no protege, sino que agrede; que no administra recursos, sino que los dilapida; que no busca el bien común, sino el beneficio de su círculo íntimo. En términos económicos, el daño es profundo: endeudamiento, inflación, pérdida de confianza, fuga de capital humano y desinversión en educación y ciencia. Pero el daño más grave es cultural. La sociedad, al convivir con la mediocridad, termina asimilándola. Se pierde la noción de excelencia, se ridiculiza al que sabe, se desconfía del que estudia y se idolatra al que grita más fuerte. La kakistocracia no solo gobierna: contagia.
La complicidad social
No se puede construir una kakistocracia sin la participación —consciente o no— de los gobernados. A veces, el ciudadano cansado del sistema elige “votar en contra”, sin advertir que esa reacción abre la puerta a quienes ni siquiera creen en la democracia que los elige. Otras veces, el miedo y el fanatismo hacen el resto: se confunde la obediencia con patriotismo, y la sumisión con esperanza. También está la complicidad pasiva: el silencio ante el abuso, la risa frente a la mentira, la indiferencia ante la injusticia. Cada vez que la sociedad calla ante la humillación del débil o celebra la soberbia del poderoso, fortalece a la kakistocracia. Porque este tipo de gobierno no se sostiene por su inteligencia, sino por la cobardía colectiva.
La salida: educación, memoria y dignidad
Superar una kakistocracia no es tarea de una elección, sino de una generación. Requiere reconstruir valores básicos: la educación como prioridad, la honestidad como regla, la empatía como forma de convivencia. Implica recuperar la idea de que la política es una herramienta de servicio, no una empresa personal. El desafío no es solo reemplazar a los peores, sino impedir que los próximos los imiten. Y eso solo se logra con una sociedad que piense, cuestione y no se deje seducir por el ruido. Con ciudadanos que recuerden que el poder no se hereda ni se regala: se otorga y se retira.
La sociedad en el espejo
Una kakistocracia no es solo el fracaso de una clase política: es el reflejo de una sociedad que se ha rendido ante su propio desencanto. Cuando los peores gobiernan, no es solo porque son audaces, sino porque los mejores dejaron de participar. Recuperar el rumbo implica recuperar la dignidad colectiva: entender que no todo vale, que no todos sirven, y que no cualquiera merece gobernar.
Adrian Giannetti